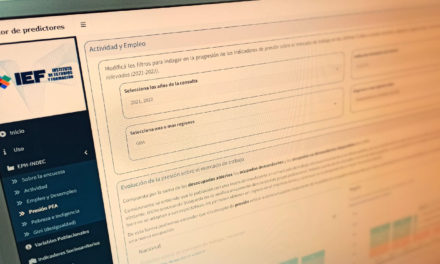El siguiente texto consiste en la recapitulación de una serie de encuentros realizados en 2020 entre distintos militantes y organizaciones del campo popular, organizados con el objetivo de discutir la Renta Básica Universal.
Ariel Pennisi
“Vivir solo cuesta vida”
(Patricio Rey y sus redonditos de ricota)
Es cierto, gustamos pensar, lo que decía un filósofo Macedonio llamado Aristóteles en uno de sus textos sobre ética: “existir es algo dulce”. No es menos cierto, pensamos, lo que se desprende de las filosofías escépticas desde Pirrón hasta Cioran: la vida es amarga. Algún psicoanalista nos recordará que vivir es algo costoso desde el punto de vista subjetivo, mientras que una economista preferentemente aliada, seguramente feminista, intentará advertirnos sobre los costos objetivos de la reproducción de la vida. Somos animales, en cualquier caso, atravesados por expectativas infinitas –una tristeza que “no tiene fin”, según la canción de Jobim– que alcanzan fogonazos alegres, tan inexplicables como finitos –una felicidad que tiene fin, según concluye el estribillo de la bossa nova–, por una hendidura irreductible que hace pasar lo inexplicable, la dulzura y la amargura de existir. Por eso, el problema del exceso, de la falta, del desfasaje, del desborde, de la represión, todas figuras de la inadecuación respecto de nosotros mismos y del mundo, está en la base, tanto de la necesaria invención de formas de vida, como de la inevitable disolución de sistemas enteros, y la consecuente discontinuidad histórica.
Cada vez (en la historia) cambia la relación entre producción y reproducción, entre vida deseable y condiciones dadas, entre posibilidades mundanas y reparto o distribución de posibles. Nuestro tiempo fue urdido por la culpa cristiana reeditada por el más laico de los proyectos civilizatorios, el neoliberalismo. La frase “ganarse la vida” se pasea entre nuestras conversaciones con la soberbia propia de lo que no es cuestionado, nos vuelve soberbios al mencionarla. Pero “ganarse la vida” no es más que una de las formas posibles que asume el desfasaje ontológico entre la vida y la propia vida (propia de la especie y propia de cada singularidad), una forma que, en algún punto, niega esa distancia interna de nuestra existencia cuando la pretende saldada por el trabajo, nada menos que una forma derivada del tripalium, yugo con que el imperio romano castigaba a los esclavos y campesinos desobedientes. No pocas veces encontramos alocuciones que depositan en esa fórmula (“ganarse la vida”) toda la legitimidad de una existencia. Es por eso que resulta tan difícil su problematización.
Sin embargo, el mecanismo que nos obliga a “ganarnos” una vida que, en realidad, tenemos sin querer y queremos sin nunca tener completamente, es algo cruel. Que la vida de una persona o de un colectivo no se da simplemente, ya que vivir consiste para nuestra especie en hacer posible la vida, es algo que podemos intuir cotidianamente o descubrir acudiendo a la antropología. Pero que esa relación entre necesidad e invención se traduzca como relación entre deuda y mérito no es nada obvio, sino una extravagante forma de castigarnos. Si el castigo es tan constitutivo de nuestra forma de ser, del modo de vivir que históricamente nos toca, cualquier declaración de inocencia (como dijo un filósofo, “nacimos inocentes”) se expone al castigo por parte de los castigados. En ese sentido, la deuda es una matriz social y productiva que está en la base de nuestra relación con la vida, y quien dice “deuda”, quien repite que no hay nada como “ganarse la vida”, dice aun sin decirlo: mérito. La meritocracia es una redundancia externa, es la exageración o ideologización de lo que antes actúa desde dentro de cada quien, como un esqueleto.
En particular, en Argentina se llama “cultura del trabajo” a la exaltación de ese latiguillo insidioso que nos llama a ganarnos la vida como si la debiéramos, como si naciéramos endeudados. Hay quienes vinculan ineluctablemente esa curiosa “cultura” a la historia del peronismo, pero hay un ligero error en ello, porque, en todo caso, podría decirse con mayores posibilidades de acierto que el peronismo forma parte de la cultura de los trabajadores que lleva algo del 17 de octubre en sus cuerpos, no por el hecho de tener que “ganarse la vida”, sino en la medida en que se trató de un fenómeno político que garantizó con suertes diversas mejores condiciones de vida dentro y fuera del trabajo. Es decir, lo que el peronismo tiene de feliz, incluso festivo, es la capacidad de cualquier trabajador o trabajadora de autorizarse el exceso (llamado “felicidad del pueblo” en la jerga peronista) bajo la forma de tiempo ganado al trabajo, salario ganado al patrón, derechos ganados al Estado… Pero de ninguna manera se trata de una celebración de la “cultura del trabajo”.
Como si no fuera éste el país de las chicanas, valga una chicana más: en los últimos años es la más rancia oligarquía encarnada en la figura de Macri, de las cúpulas empresariales o de los rastreros radicales el lugar de enunciación que con mayor comodidad interpela a la sociedad con la “cultura del trabajo” como eslogan. No es extraño que las patronales o los beneficiarios de acumulaciones originarias inconfesables hagan un uso intensivo de semejante recurso disponible ya en una sociedad conservadora como la nuestra. Llegaron lejos con su impúdico llamado a “volver a la cultura del trabajo”, con sus acusaciones de vagancia o parasitismo a quienes necesitan de la asistencia del Estado o a quienes protestan. Incluso, en medio del mayor tarifazo de la historia en el área de los servicios esenciales, tuvieron el descaro de culpar a los sectores populares y medios por protegerse del frío o aliviarse del calor o, quien sabe, por no convertir en moda “retro” la iluminación a velas de cera en lugar de prender la luz. Pero, por ahora, encontraron un límite justo ahí, cuando nos recomendaban con propaganda oficial recuperar el pulóver usado de una tía o la manta del abuelo para no pasar frío dentro de casa, o cuando bosquejaron una reforma laboral que violentaría las condiciones mínimas de protección de quienes trabajan en la formalidad, afectando, por defecto, al enorme porcentaje que trabaja casi sin derechos.
A continuación, esbozamos una serie de puntos a partir de una serie de encuentros que tuvieron lugar en 2020, de manera virtual, bajo los efectos plenos de la pandemia. Compañeras feministas, militantes de las economías social, solidaria y popular, integrantes del movimiento de migrantes, colectivos dedicados a repensar la ciudad, organizaciones de base de mujeres víctimas de violencias, economistas y teóricos dedicados a la renta básica, discutimos y desarrollamos un corpus para nada sistemático que permite recorrer panorámicamente tres niveles a tener en cuenta: subjetivo, político, implementación.
Nivel de la subjetividad
1. No le debemos nada a nadie, al contrario, ya empeñamos tiempo, energías y capacidades en el cuidado, la reproducción de la vida, el sostenimiento de la materialidad social, la cooperación creativa. Hoy día se pone de manifiesto, tal vez, de manera descarnada la sobrecarga laboral, la multitarea y todos los niveles de trabajo invisibilizado. Aquello que un planteo histórico del movimiento feminista nos legó lúcidamente, el señalamiento del trabajo social no reconocido, hoy se hace extensible al conjunto de la sociedad. Es decir, no sólo no deberíamos estar endeudados y endeudadas, sino que nuestros cuerpos dan testimonio de acreencias impagas. De ahí la “incondicionalidad”, ya que resultaría descarado exigir contrapartida por un ingreso que es él mismo reconocimiento y contrapartida de una actividad siempre ya realizada.
2. La existencia material y, con ello, subjetiva debe ser garantizada para construirse a sí misma –según parámetros que también ella misma debe construir– de dignidad. Se trata de un ingreso que traduzca el deseo y el derecho a existir dignamente. Las personas que viven en la calle o en condiciones de extrema vulnerabilidad, las trans y travestis, los migrantes, forman parte de los universos que la universalidad entendida en un sentido hegemónico deja afuera, por eso, la “universalidad” no se corresponde con los parámetros de una sociedad blanca, occidental y moderna, ni tampoco con los pobres de siempre. Universalidad sin miramientos.
3. La percepción de un piso de ingresos coloca a quienes trabajamos (de manera reconocida, no reconocida y mixta) en una mejor relación de fuerza ante el capital. Por ejemplo, a la hora de elegir o construir actividad productora de valor (trabajo o producciones autogestivas) es mejor no tener la presión de quedarnos sin nada o con muy poco. En una época como la nuestra, tensionada por una exigencia permanente de rendimiento hasta el paroxismo de la autoexplotación, contar con la renta básica repercutiría en la relación de cada quien consigo mismo/a/e resultando un alivio ante semejante presión ambiente.
4. Una vez aclarada la cuestión de la universalidad es menester dar cuenta de la renta básica como una herramienta para la autonomía económica de personas o colectivos que se encuentran en situaciones vulnerabilidad, como los casos de violencia de género o pobreza socioeconómica. Al mismo tiempo, en un contexto de profunda dificultad para las juventudes que no cuentan con espalda familiar, una base económica resultaría de gran ayuda para estudiar; siguiendo con los ejemplos concretos, la renta básica proporcionaría un equilibrio para el freelancismo, el monotributismo; o acompañando un emergente de los últimos años, podría brindar apoyo a los emprendimientos de la economía social, solidaria y popular. Los ejemplos podrían continuar y en conjunto sirven para vislumbrar la importante red de actores en juego
.
Nivel de la implementación
1. Hay un primer problema: ¿es posible y preferible una implementación por escalonamiento o en una implementación integral de entrada? Desde la institucionalidad vigente, la renta básica sería parte de un sistema integrado de transferencias fiscales. Es decir, que para cumplir con el efecto redistributivo –es una de las aspiraciones de la propuesta–, la renta básica se debería financiar con un esquema de impuestos progresivos respecto de los ingresos.
2. Su universalidad implementada significa que nadie queda a fuera de la renta básica. Como cualquier persona ya paga impuestos, este esquema podría aplicarse sobre los ingresos de la propia renta básica, de modo tal que algunos no paguen nada, otros paguen muy poco (definiéndose como beneficiarios y beneficiarias netas del ingreso), mientras que el resto paga más al punto que, a partir de un determinado punto de inflexión, va a haber quienes se conviertan en contribuyentes netos. Es decir, que, aunque reciban el ingreso van a terminar pagando más impuestos que lo que perciben por la renta básica.
3. Como el financiamiento “heterodoxo”, mediante la emisión para financiar distintas políticas sociales, tiene limitaciones a mediano y largo plazo, pueden estudiarse otras fuentes de financiamiento. Lo que no puede suceder es que se piense este ingreso aisladamente del sistema impositivo. En el actual contexto no se puede dar la discusión del ingreso ciudadano sin una discusión sobre cómo se captura la renta de los sectores de mayores ingresos. Por ejemplo, una reforma en el impuesto a las ganancias, la imposición de un impuesto permanente a la riqueza, un impuesto a la herencia, el abordaje de la cuestión de los flujos financieros ilícitos de las transnacionales, la utilización de los precios de transferencia para elusión tributaria, etc.
4. La universalidad aplicada por fuera de las intermediaciones partidarias, locales o de organizaciones supondría eliminar ataduras, ya que ni los movimientos, ni las personas que forman parte de ellos en mayor o menor medida dependerían de un determinado programa social estatal o de un gobierno de turno. Surge, entonces, la pregunta: ¿cómo se implementaría esa relación entre universalidad y demandas e ingresos puntuales? La renta básica tiene una fuerte impronta articuladora para alojar agendas de distintos colectivos, en tanto permite integrarlas en un dispositivo complejo de garantía de ingresos: por un lado, la reconstrucción de las redes públicas de infraestructura básica, de cuidados, vivienda y demás; una asociación entre renta básica y programa de empleo para movilizar población desocupada, así como también intervenir sobre el trabajo asalariado, como, por ejemplo, con un programa formación de acuerdo a las tendencias e intereses surgidas de las propias personas y experiencias autogestivas.
Nivel político
1. ¿En qué medida la renta básica puede ser pensada como nueva institucionalidad, sostenida en una multiplicidad de actores, junto al Estado, pero no monopolizada por el Estado? ¿De qué manera una renta como esta puede interpelar nuestra potencia? Es decir, ¿qué podemos con eso? Si la renta básica se implementara y formara parte del régimen de la asistencia social, correría con la suerte de los planes sociales y, en última instancia, de un Estado irreversiblemente disminuido, tanto en su capacidad de fundar sentido, como de legitimar acciones políticas duraderas. Es Estado podría formar parte como un actor más (uno potente) de un dispositivo institucional de nuevo tipo, cuya legitimidad no provenga del viejo pacto securitario (el Leviatán de Hobbes) ni de la necesidad del capital de calmar a las fieras para seguir reproduciéndose al infinito.
2. Ante el autoritarismo de mercado, que nos impone áreas rentables o trabajos disponibles según los intereses de unos pocos grupos y, en definitiva, según el curso de un rendimiento ciego, la renta básica aparece como un dispositivo de enunciación y acción política que, dependiendo del grado de apropiación por parte de la sociedad, puede cimentar una nueva relación de fuerza. En ese sentido, la renta básica es una apuesta democrática por un común fortalecido ante un mercado dispersivo y autoritario.
3. Las críticas a la incondicionalidad y la plena universalidad por derecha (UCA, Duhalde, radicalismo Pro, etc.) y por izquierda, trotskista o conservadora (FIT, Movimiento Evita, CTEP) cuando piensan la transferencia del ingreso como un dato duro, según el cual sólo se trataría entregarle el dinero a la gente para que consuma más, parten del presupuesto de que no hay procesos de subjetivación posibles. O, peor aún, subestiman la capacidad de las personas y los colectivos de apropiarse del ingreso y asociarse en un sentido político defensivo y liberador. En todo caso, esquivan uno de los problemas nodales de la renta básica y, en el fondo, de la política contemporánea del común: cómo un planteo de incondicionalidad y universalidad se anuda con especificidades, genealogías, prácticas y luchas concretas. De ahí el desafío de una articulación concreta de los mecanismos públicos con la multiplicidad de actores en juego. Sin un planteo político de este tenor, un proyecto de renta básico podría resultar lavado y quedar muy expuesto a las relaciones de poder tal y como están dadas.
4. Hay una dimensión inventiva en la apuesta por una nueva institución, en tanto se trata de forjar criterios comunes, nuevos parámetros que discutan con la meritocracia, con el endeudamiento permanente, con la mercantilización del trabajo, con la autoexplotación. La renta puede ser un “terreno común de lucha”[1] para hacer una experiencia de transversalidad política fundada en la multiplicidad de prácticas que la sustenten, con sus propias historias y construcciones presentes. El reverso del riesgo de la individualización (desde el proyecto de Milton Friedman hasta los temores por izquierda) es la potencia de interpelación a una multiplicidad de experiencias, en tanto toca fibras de todos los colores, una diversidad de experiencias vitales y de lucha que ya no se deja traducir por los mecanismos clásicos del Estado y está en posición de confrontar con la topadora neoliberal, extractivista y financiera. Si el Estado de Bienestar logró traducir –y, como ocurre con toda traducción, traicionar (traduttore traditore)– las luchas europeas o angloamericanas de la primera mitad del siglo XX; la renta básica como nueva institución y, tal vez, como una entre otras nuevas instituciones, es la posibilidad de una puesta en común menos postiza que aquel Estado, y que incorpore a los pueblos colonizados, empobrecidos o fracturados por dictaduras pasadas cuyos efectos aun experimentamos.
A modo de corolario, cabe insistir sobre una cuestión fundamental: no es posible avanzar en la propuesta de una renta básica universal e incondicionada, ni en la apuesta por nuevas instituciones del común sin una reflexión y experimentación de carácter existencial y antropológica. Porque la época moviliza todos los niveles de nuestra experiencia vital, tanto desde el punto de vista del agotamiento del antropoceno, como por el grado de destrucción de lo vivo, lo orgánico y la singularidad (a su vez, vital, orgánica, cultural). El proyecto tecnocientífico contemporáneo, la macroeconomía operacionalizada desde la racionalidad algorítmica, los vínculos modelizados por Big Data, la intervención sobre los comportamientos y semblantes a partir de técnicas de sí y terapias individuales, entre otras tendencias, nos fuerzan a pensar y sentir de nuevo. La pregunta por nuestra naturaleza y devenir es capital: qué clase de animal estamos siendo y en qué nos estamos convirtiendo. En ese sentido, no hay nada más práctico hoy que abocarse a una nueva conceptualización, otro diagnóstico y laboratorios o experimentaciones a la altura de la complejidad. En definitiva, la renta básica hoy es un problema existencial y por eso político.
[1] Como dice Toni Negri en “Hamon y la renta ciudadana”, en Renta básica. Nuevos posibles del común, Red Editorial, Buenos Aires, 2021.
25/07/22
fuente: Link